Arte y Literatura
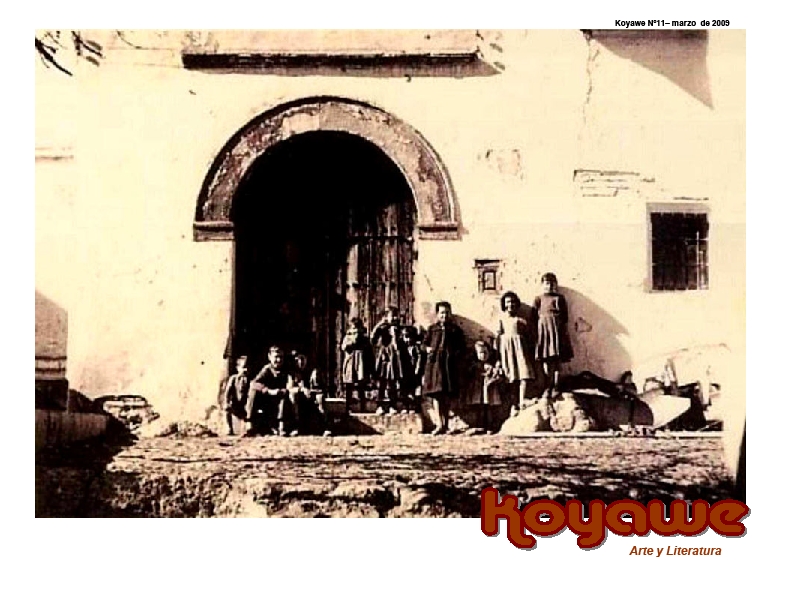
Fotografía antigua. Portada de San Diego.
En esta edición:
REVISTA KOYAWE
LA SERENA
REGION DE COQUIMBO
CHILE
Suscripciones y Contacto:
[email protected]
Correspondencia y Canje
Casilla 522 La Serena, Chile
Derechos Reservados, 2008
Editorial
Luis Macaya
Poesía:
Amanda Espejo
CHILE
Crónica:
Literatura y Crisis Mundial por Pablo Paniagua
Semblanza:
Julio Miralles
Cuento:
"Los Sin Nombre" por Amelia Arellano


Amanda Espejo
Editorial
La vuelta del calendario nos obliga a hacer cambios en nuestra rutina diaria para replantear nuestros proyectos materiales y de vida, modificarlos o reforzarlos. La reflexión nos obliga a reorientar nuestra vida, modificar nuestros hábitos, incorporar mayor énfasis o frenar los impulsos desmedidos. Sea como sea, el calendario de la vida, influenciado por los cambios de folio, de la moda, etcétera, nos provoca un desajuste emocional que debemos soportar y superar a como dé lugar. Nos llega este nuevo año como todos los anteriores, con dichas y penas, reencuentros y pérdidas, con mucho que aprender, con metas a alcanzar.
Esperamos avanzar superando las barreras y el propio desazón cuando los obstáculos sean duros de derribar, pero confiados en que la perseverancia siempre logra buenos frutos.
Luis Macaya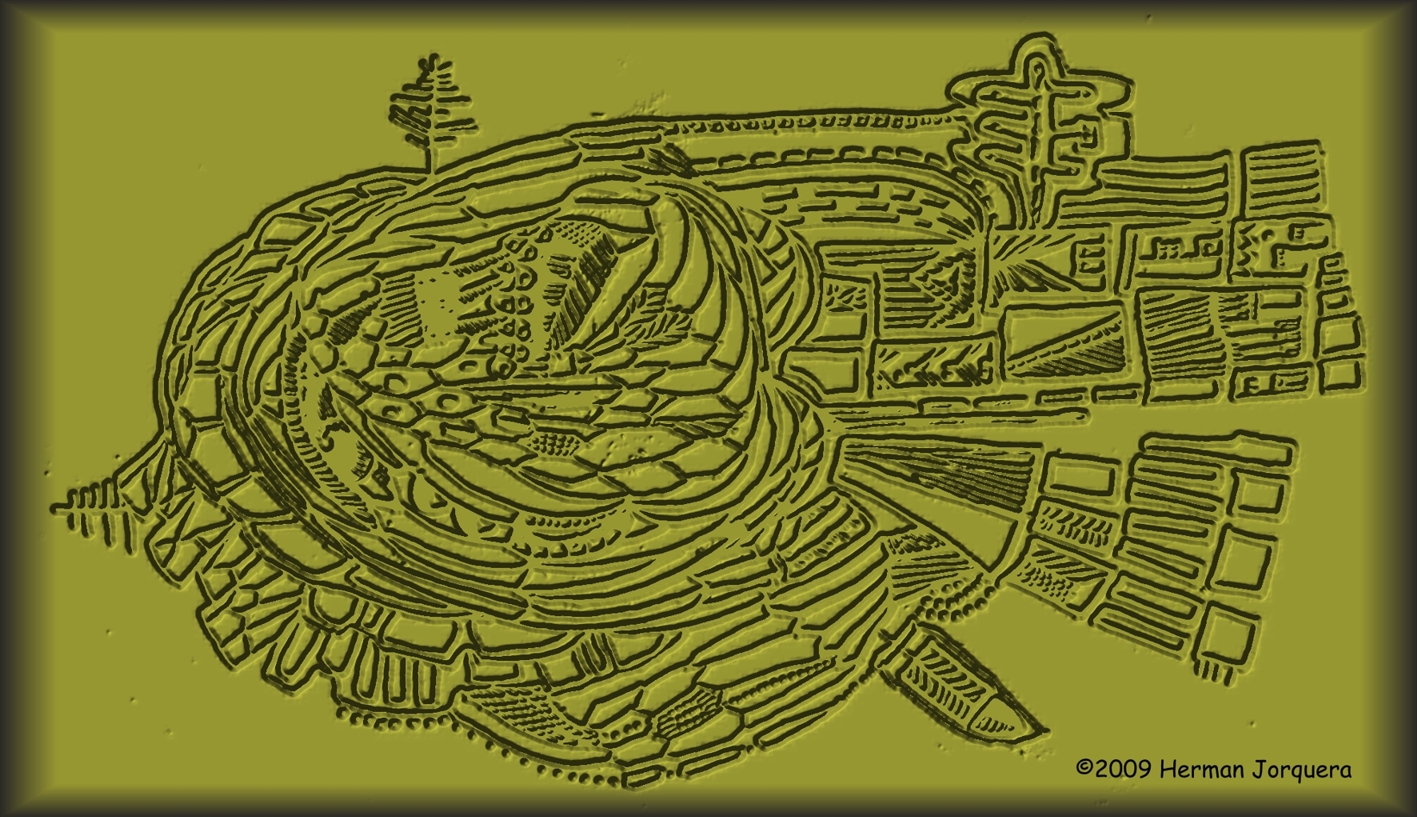

Amanda Espejo
ALGO ASÍ...
De vez en cuando, dormía así:
con los brazos cruzados,
curvos y apretados
sobre la cálida luna de su vientre.
Soñaba tal vez...
Acunando, conteniendo, prolongando
todos los calores
los orgasmos, los temblores,
inducidos por...
el tanteo, la lamida y el jadeo
del intruso persistente,
(no nombrado)
empecinado en guarecerse
en el húmedo refugio
que (ella) esconde entre sus piernas.
Los viernes, noche,
casi rozando la madrugada,
después de la venida, la irrupción
y la estampida al galope
del Amatorio Prestado
( y para no llorar su falta...)
ella dormía así.
Quilicura/20/05/07
por Pablo Paniagua
Hoy, sin lugar a dudas, en la literatura y en el sector editorial se ve el reflejo de la crisis mundial que estamos viviendo, y me refiero al vacío de pensamiento y de actitud que los domina. La mayoría de los escritores, en su connivencia, han perdido la capacidad de ejercer la crítica ante los males de este mundo, los problemas y el fracaso que enfrenta, y más parecen espectadores complacientes de una Humanidad que camina hacia la distopía. La industria editorial, en su generalidad, se ha basado en promover la literatura fácil, aquella que es una manifestación más de la banalidad ensalzada por la sociedad de consumo, para hacer un trasvase de la cultura del pensamiento hacia la cultura del entretenimiento. Ciertos editores ya no ven la literatura como una necesidad o bien cultural, sino como un negocio que sólo busca un beneficio rápido en detrimento de la calidad. Ya todo se vale para pisotear el arte, por medio de una simulación de algo que cada vez está más lejano de lo que se pretende.
Hoy lo único que importa es vender, a costa de lo que sea, como si los libros fueran hamburguesas de McDonald´s. Eso es el éxito para ellos.
Ahora que la Humanidad se hunde, los escritores, parece ser, han de escribir contenidos superficiales para hacerle el juego a la misma civilización fracasada que se sustenta en la avaricia y en la especulación, en el sometimiento de los más humildes. El vacío de pensamiento, la alienación, la democratización de la ignorancia, es lo que nos proponen, y transmitir a los lectores dicha vaguedad. El hombre ha de buscar lo rápido, lo fácil, la literatura poco exigente, para dejar de aspirar a superarse en su intelecto y estar predispuesto en aceptar cualquier manipulación. ¿Eso es estar de acorde a los tiempos? ¿Buscar y promover la mediocridad en la especie humana? ¿Valerse de ella?
Los escritores, hoy más que nunca, han de rebelarse contra el autismo intelectual que promueve y nos propone una parte de la industria editorial, contra la banalidad de la sociedad de consumo y contra la alienación de un poder que nos conduce hacia el abismo. Hay que estar ciegos para no ver hacia dónde camina la Humanidad, permanecer con la boca cerrada y ser cómplice de todo un mecanismo que degrada al individuo. El poder del dinero es lo único que les importa, en un sistema económico mundial que se derrumba por efecto de su propia avaricia. La Humanidad camina hacia la distopía y los intelectuales, entre los que se cuentan los escritores, no dicen nada como si estuvieran fuera de su tiempo. Ésa es la verdadera derrota de la literatura.
Con el hundimiento de las utopías y el consecuente triunfo del “liberalismo económico globalizador”, que ahora se desploma, y con la inestabilidad social y las guerras que se avizoran en el horizonte, ya sólo nos queda, en definitiva, esa última utopía de la Humanidad: la llegada de aquel Salvador proclamado por toda religión que traerá tiempos eternos de paz y de armonía.
Enviado: Viernes, 23 de enero de 2009
[email protected]
pablopaniagua.blogspot.com

por Amelia Arellano
LOS SIN NOMBREEsta historia es real. Se han añadido recursos literarios pero los personajes existieron en un pueblo del interior de la provincia, el lugar físico aun existe, no los personajes del relato cuyo acontecer se dio en la década del 50.
En el lugar se la conocía como la Chumbita, nadie sabía si ese era su nombre, apelativo o apellido. Jamás iba al pueblo, ni a comprar, ni a la iglesia. Ni al cementerio. No compartía estas tareas propias de la cotidianidad de los lugareños. Tampoco cumplía con las obligaciones cívicas.
Vivía en el centro de una manzana, que tenía acceso por dos calles perpendiculares. Había que atravesar un largo sendero, entre una gran arboleda, para acceder a la vivienda. Nunca se supo quién era el propietario de esa tierras casa era un amplio rancho de “chorizo” sin ventanas, con techo de paja y piso de tierra. Lo compartía con el "Mataco" a quién llamaba su hijo.
La Chumbita alguna vez debió ser moza, aun conservaba su mirada bravía que ni siquiera el tiempo pudo modificar. Su piel morena, semejaba la tierra, con pliegues encontrados y profundos surcos de vida, su pelo quizás fuese blanco pero posiblemente el humo del fogón, sumado al de su infaltable cigarro hacían de sus largas trenzas dos cascadas de pajas, con desprolijos destellos dorados y grises.
Era alta y delgada, con una leve curvatura en su espalda.
Su nariz era aguileña, con numerosos puntitos negros. Nunca reía.
Su voz, de timbre muy grave; no derrochaba palabras; parca y precisa al hablar, producto del monte la Chumbita. Caminaba con energía pese a sus largas faldas que llegaban al piso. Cuándo el sol apretaba solía cubrir su cabeza con un pañuelo, de un dudoso color grisáceo con las puntas atadas por detrás que remataba en un moño tipo vincha en la parte superior de su frente.
No se le conoció marido ni hombre alguno en su juventud. Su única compañía era el Mataco.
El Mataco, de cabeza motosa, muy morocho, de nariz aplastada y boca grande tenía el sello inconfundible de los negros. El prejuicio racial que no por oculto era menos eficaz habían condensado en él el arquetipo de una clase social. Vago, borracho y pendenciero.
Tampoco se le conocía su verdadero nombre. Le llamaban el Mataco. No en alusión a los aborígenes de ese nombre, sino al mamífero de cabeza pequeña .hocico puntiagudo y loma cubierto de escamas corneas, tal como las manos y los pies del hombre. Pero la agudeza de observación que tiene la gente de campo para los apelativos se refería a que cuándo el Mataco se enojaba, al igual que su homónimo, se encerraba en su caparazón, formando una estructura impenetrable. Cuando estaba borracho su vozarrón, hablando o gritando se oía desde lejos, en cambio cuando estaba enojado caminaba en silencio, tomando una actitud corporal rígida.
La Chumbita tampoco era fácil de penetrar. Parecía estar siempre a la defensiva, con la única que se entregaba era con la maestra del pueblo. Ambos le llamaban “madrina” y era la única que sabía su verdadero nombre. Tenía nombre de flor. Conjugación de blanco y amarillo. De inocencia y trasgresión.
La Chumbita vivía del producto de sus colmenas, rusticas cajas construidas por tablas unidas desprolijamente. Al igual que las abejas podía esperase de ella sabrosa miel o afilado aguijón. En el pueblo se comentaba que debido a sus “poderes” que tenía hechizada a la abejas, porque estas atacaban implacable a cualquiera que de acercase a las cajas en cambio con ella eran mansas y de lejos podía observarse como ascendían por sus brazos, por el rostro y se posaban en la amarillenta cabeza de la Chumbita. También se decía que en noches de luna llena, en el rancho se escuchaban llanto de niños, cacareos de gallinas, música y risas.
Jamás aceptó nada de los políticos, del cura o de la escuela. La maestra cuándo iba a visitarla no iba en representación de la escuela. Intercambiaban productos, tácitamente. Azúcar, yerba, fideos, arroz; miel, arrope, frutos diversos. Además del mate con menta dentro del oscuro rancho, compartían la soledad. La Chumbita se sentaba en el único banco de la habitación, la maestra en la cama, improvisado nido de las gallinas, por lo cual no era raro encontrar algún huevo en ella.
El banco alargado, llamado “escaño” y una rústica, pero firme mesa completaban el mobiliario de la “pieza”.También había un fogón con ladrillos pegados con barro y atravesados por dos hierros paralelos. En él siempre ardía el fuego de los leños que traía la Chumbita del monte. Una olla negra de “fierro” de tres patas y una pava, siempre humeante, siempre estaban en el fogón. En la pared del lado colgado de soportes de hierro se observaban una espumadera enlozada y un abollado cucharón de aluminio. De un tarro de hierba, con la figura de Napoleón Bonaparte sobresalían algunos cubiertos color bronce.
El hollín del techo, las telas de araña y la humedad formaban colgajos semejantes a estalactitas negras.
Parecía que a su modo era feliz la Chumbita elegía el uso de su tiempo. Su trabajo no dependía de horarios sino que estaba determinado por los ciclos naturales: época de riego, de floración, de recolección de frutos y de miel. Tiempo de “echar” las gallinas. De hacer dulce o arrope de miel o de chañar. De hacer jaleas de higos chumbos.
En invierno los espinillos que rodeaban el rancho, volvían a florecer cuando la Chumbita ensartaba en las espinas biscochos “blanqueados” para que se secaran en ellas.
También, parece ser, que en el amor eligió la Chumbita.
Él, era un anciano de mediana estatura, delgado, de expresión afable. Seguido por los niños, siempre repartía caramelos y unas galletitas con formas de animales, con delicioso sabor a infancia…y a moho. Caminaba lento, con dificultad, debido a que el tiempo o los azares déla vida le inmovilizaron una pierna, se ayudaba con un bastón Cubría su escaso cabello cano, mas largo que la usanza actual, con un sombrero de paja .Hombre importante en el pueblo, había sido representante del poder público. Tenía una enorme biblioteca de color oscuro, con complejas figuras talladas en madera.
Era el poeta de pueblo. Su letra legible, parecía dibujada. Escribía con una lapicera de “pluma de acero” y tenía una firma con una rúbrica complejísima. Semejaba la figura del número ocho, recostado y con líneas curvas repetidas cuatro veces.
Era casado y tenía tres hijos, un hijo varón que vivía en el campo y dos mujeres con sus respectivas familias.
Los acompañaba en la casa una joven a quién le llamaban sobrina y que llevaba el apellido de él.
Su mujer no salía mucho, salvo al cementerio y a la iglesia en donde se hacía llevar una silla de su propiedad para sentarse. Su expresión era hosca y solía reprender a los niños cuando en la iglesia se movían o hablaban.
Todas las tardes, invierno o verano. Con frío o con calor, con sequía o con lluvia, él iba a visitarla.
La Chumbita salía a recibirlo, lo ayudaba a pasar el endeble pasadizo de la acequia y tomados de las manos se dirigían al rancho.
A veces, compartían el mate, levantaban los huevos de las ponedoras y cuando florecían los almendros paseaban por el huerto o recolectaban los frutos de la estación. Luego compartían un universo solo accesible para ellos. Dentro del rancho, la luz del fuego y del mechero a kerosene alumbraban la penumbra en movimiento.
Cerca de medianoche, realizaban la ceremonia de la tarde pero a la inversa, tomados de la mano, salían del rancho, la Chumbita le ayudaba a cruzar la acequia y cada cual tomaba el rumbo que la vida les había asignado.
Los niños a los cuales el poeta les ofrecía caramelos se hicieron adolescentes, tomando distintos rumbos, a estudiar, a trabajar, a la ciudad, al campo. Otros niños tomaron su lugar.
Lo que no cambió fue el ritual de enamorados, era natural verlo pasar, ir y venir.
Una tarde el poeta no fue. La Chumbita supo cuando repicaron las campanas de la iglesia, que lloraban por ella.
No duró mucho La Chumbita. Esta vez las campanas no sonaron.
Una noche, cualquier noche de luna llena, el Mataco, tirado a la orilla de la acequia, no supo si fue producto de su borrachera o realmente sucedió, en el huerto de los almendros un rayo de luz bajó raudo y se encontró con un cono de sombras, se produjo un estallido que iluminó la noche, el Mataco salió de su armadura y por primera vez lloró. Los sollozos roncos resonaban en la noche serena. Se hizo una improvisada señal de la cruz e ingresó al rancho. Un niño lloraba y las gallinas cacareaban.
En el cementerio del pueblo hay una lápida de mármol blanco con los nombres de la familia del poeta. De la Chumbita no se observa ninguna inscripción, ni siquiera en las toscas cruces de madera enterradas en la tierra.
Los almendros del huerto siguen floreciendo en cada primavera.
Del libro ""Sin cuenta caras de la moneda"
Contacto e-mail: [email protected]

Correspondencia recibida:
Revistas Virtuales:
Libros Virtuales:
Carla Valdés del Río (Chile), Paolo Astorga Requena (Perú), Rodrigo Verdugo
Con Voz Propia Nº28
"Sin llegar a lo invisible"
Efemérides marzo

11 de marzo de 1973
Fallece en la ciudad de Tacna el Ensayista, Cuentista, Novelista, Periodista, Benjamín Subercaseaux. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1963.Había nacido el 20 de noviembre de 1902 en la ciudad de Santiago.

16 de marzo de 1933
Nace en Requinta el escritor de origen árabe, Walter Garib Chomali.

23 de marzo de 2008
Fallece en Iquique el destacado poeta, escritor y dramaturgo del norte chileno, Julio Miralles. Había nacido en El Salvador el 26 de septiembre de 1971.


Minas de Sal de Wieliczka, ciudad polaca de Wieliczka, Cracovia. Explotadas sin interrupción desde el siglo XIII. Tienen una profundidad de 327 metros y su longitud supera los trescientos km.
Reciben el sobrenombre de "la catedral subterránea de la sal de Polonia". Contiene estatuas de personajes míticos e históricos, esculpidas en la roca de sal por los mineros. Incluso los cristales de los candelabros están hechos de sal. También hay cámaras y capillas excavadas en la sal, un lago subterráneo y exposiciones que ilustran la historia de la minería de la sal. En 1978, las minas de sal de Wieliczka fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la foto, la capilla de Santa Kinga, interior mina.

Julio Miralles
(1971-2008)

Nació en El Salvador el 26 de septiembre de 1971. Fue un destacado poeta, dramaturgo y escritor del norte chileno. La mayor parte de su infancia y juventud vivió en Vicuña, en el Valle del Elqui, donde comenzó a dar las primeras señales de su poesía. En diciembre de 1992 publica y presenta su primer libro "De Astros y Confabulaciones" en el Edificio del Parlamento de la Universidad de Carleton, Ottawa, Ontario, Canadá. Se convierte en un profeta en su propia tierra al recibir el reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de Vicuña por medio del Premio Gabriela Mistral, reservado a los ciudadanos más destacados de la ciudad en febrero de 1994. Ese mismo año obtiene el Primer Lugar en el concurso de Cuentos del Museo del Huasco, en Vallenar. De ahí en adelante participó activamente en innumerables recitales poéticos y encuentros del mundo de la cultura, en la Sociedad de Escritores de Chile, diversas Ferias del Libro y en la Universidad de La Serena. En junio de 1995 gana el Primer Lugar en el Concurso
“Mejor Carta al Padre” de Correos de Chile.
Es así como vuelve a ser reconocido en su ciudad recibiendo en febrero de 1996 la Condecoración de la Ilustre Municipalidad de Vicuña por mérito a su trabajo creativo como poeta y escritor connotado. Asimismo en diciembre de 1997 obtuvo el tercer lugar en los Sextos Juegos Florales de Vicuña con su poemario "Fragmentos del Tatuado". Es el año en que también deja el Valle del Elqui y se establece en Iquique, ciudad donde incursiona en la dramaturgia con su primera obra teatral titulada "De cómo me hice sombra" en noviembre de 1998 bajo el auspicio del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y la Universidad Arturo Prat. En dicha casa de estudios se convierte en Director del Taller Literario "Antawara" durante un período de dos años. También publica un nuevo libro "Las Fórmulas Secretas de la Soledad" en agosto de 1999.
El nuevo milenio recibe a Miralles con la Beca de Creación Literaria del Ministerio de Educación del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y participa como expositor en la Escuela de Verano: Conversatorio sobre Literatura del Salitre de la Universidad Arturo Prat el año 2001. Desde ahí en adelante Julio Miralles comienza una etapa de exitosas presentaciones y performances para presentar sus trabajos literarios tomando como espacio propio el Palacio Astoreca en donde realizó una presentación por año incluyendo la poesía mezclada con música en vivo, actuación y elementos audiovisuales de los cuales son testigos sólo quienes asistieron, ya que Miralles siempre prohibió que se guardara registro de ellas.
Falleció en Iquique, el 23 de marzo de 2008.
Fuente: Wikipedia

 Ediciones 2009
Ediciones 2009